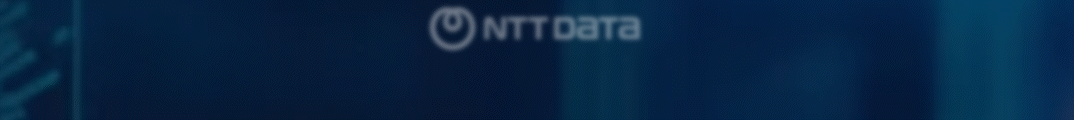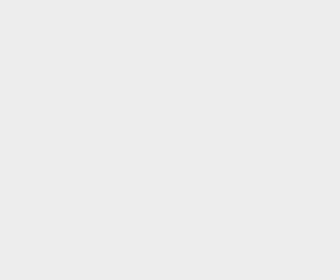![]()

Nadie duda del enorme potencial de la Amazonía peruana. Es fuente de biodiversidad, recursos naturales, agua y energía. Sin embargo, su participación en la economía formal está muy por debajo de su peso territorial. Impulsar las exportaciones de su oferta y dotarlas de mayor valor agregado no puede seguir postergándose. Es la ruta hacia una verdadera recuperación nacional.
El Perú ha avanzado en innovación y tecnología. Un ejemplo emblemático es el de los arándanos: pese a no ser una fruta originaria, hoy los exportamos a gran parte del mundo conservando su frescura como si acabaran de ser cosechados. Pero ese logro, aunque notable, no ha transformado la estructura productiva del país. Urge dar un salto cualitativo en desarrollo tecnológico y diseñar una estrategia que aproveche de manera inteligente nuestras ventajas comparativas.

Somos una nación mega diversa, con una Selva que cubre el 61% del territorio nacional. Nuestros bosques albergan recursos maderables y no maderables que, con un manejo sostenible, pueden convertirse en empleo formal, inversión, innovación y bienestar. Invertir en transferencia tecnológica que permita su aprovechamiento responsable no es una opción: es una prioridad estratégica.
En el 2024 las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico de US$ 74,664 millones. No obstante, la Amazonía apenas aportó el 1.4% del total. Que la región más rica en biodiversidad y agua contribuya tan poco, revela una seria deficiencia en la gestión pública y en la capacidad del Estado para poner en valor su potencial.
Sin un ordenamiento territorial efectivo, los problemas estructurales de la Amazonía seguirán socavando la estabilidad nacional. A ello se suma la expansión de las economías ilegales: Perú ya supera las 100 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca; la onza troy del oro supera los US$ 4,000; y, según el IPE, este 2025 la exportación de oro ilegal superaría los US$ 12,000 millones.
El resultado es un exceso de dólares en el mercado que presiona a la baja el tipo de cambio, afectando silenciosamente a los exportadores. Este fenómeno se agrava con el sicariato, extorsión, presencia de bandas transnacionales como el Tren de Aragua, lavado de activos y más. En ese contexto, resulta ilusorio pensar en mejoras sostenibles de infraestructura, inversión, transferencia tecnológica o reducción real de la conflictividad social.
La respuesta pasa por articular tres ejes fundamentales: gestión territorial, formalización y tecnología. La gestión del territorio no puede ser un esfuerzo aislado o temporal; debe reflejar la acción de un Estado presente, predecible y articulado que coordine con el sistema de justicia, las fuerzas policiales y militares, y los gobiernos regionales.
No olvidemos que la Selva concentra los mayores niveles de pobreza y precariedad en salud, y es escenario de delitos como la trata de personas y el trabajo infantil. Reducir la informalidad en esta zona permitirá mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, diversificar la canasta exportadora peruana y transformar su mega diversidad en una auténtica ventaja competitiva.
El Estado debe ser un catalizador de esa transformación. Incorporar madera sostenible y trazable en los programas de vivienda social o en el mobiliario escolar enviaría una señal clara que la formalidad es el camino. No se trata solo de aprovechar los recursos, sino de convertirlos en empleo formal, descentralizado y sostenible.
Seamos claros: a mayor informalidad, menor gobernabilidad. Por eso, fortalecer la gestión de la Amazonía con reglas claras y tecnología no es solo una aspiración, sino una condición indispensable para un crecimiento sostenido, inclusivo y con valor agregado. Solo así podremos preservar el modelo democrático que sostiene a nuestra nación.